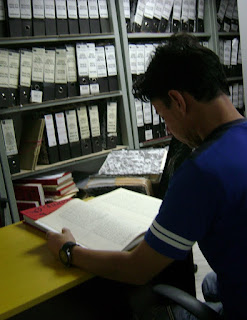|
| Técnico especialista en transcripción de documento antiguos |
✅ ¿Qué es la paleografía?
📌 “La paleografía es la disciplina que estudia la historia de la escritura (y en particular de la escritura a mano) en su diferentes fases, las técnicas empleadas para escribir en distintas épocas, el proceso de construcción de los testimonios escritos y, en fin, los productos mismos de tal proceso, particularmente en su aspecto gráfico, ya se trate de libros, inscripciones, documentos o escritos de naturaleza individual o privada”, Armando Petrucci.
Las grafías antiguas y su relación con el estudio de la historia”, señalo que la paleografía debe ser entendida como la disciplina que estudia las escrituras antiguas, y con la cual se desentrañan no sólo la escritura ajena a nuestro tiempo sino que nos hace asequible el conocimiento para saber cómo se vivía en otra época.
En palabras según mi criterio “ la paleografía de documentos –en esta ocasión, de los manuscritos novohispanos de índole administrativa, jurídica, política y religiosa–, permiten al investigador de la historia adentrarse y dilucidar ciertas prácticas sociales y culturales de la época virreinal, en otras palabras, al leer lo escrito en el pasado se genera conocimiento que se transforma en ventanas que permiten ver otros periodos y comprender y transformar nuestro presente. Asimismo, reiteró que al plantear la historia y la paleografía para interactuar en el presente y el pasado, se despierta en los estudiantes el interés por conocer cómo se vivió cierto proceso histórico y, sobre todo, descubrir por qué se vive actualmente de determinada manera, puesto que, mediante la historia se intenta explicar el presente”.
En El Tocuyo tenemos una gran cantidad de manuscritos y varios volúmenes originales del ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA CIUDAD, uno de las más antiguos del país de la época colonial al resguardo del SAREN.
Para hacer comprensible su contenido, hay que hacerse una serie de preguntas: ¿Cuándo y dónde se escribió el documento? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Cuál es el discurso? Al contestar esas interrogantes –manifestó– se tiene un acercamiento inicial al corpus documental y una primera interpretación
La paleografía debe ser aplicada de manera interdisciplinaria; así, junto con la historia, la antropología, la sociología, la etnología, se tendrá un panorama completo de lo que acaeció en el periodo que se desea comprender.
✅ La transcripción documental y algunas técnica para trabajar
El desaliento de algunos investigadores al asumir la tarea de transcripción llega a tal intensidad, que muchos de ellos toman la decisión de desechar la fuente documental que consultan, habida cuenta de no poder acceder a su contenido; dado lo difícil y complejo que pueden resultar muchos manuscritos en términos de su correcta legibilidad. Hay quienes para solventar este escollo no rechazan el documento, sino que vista la imposibilidad de transcribirlo por sí mismos, recurren a la ayuda del especialista paleógrafo o del transcriptor experimentado. Otros investigadores –por fortuna los menos– sencillamente desisten del tema que escogieron inicialmente, y enfilan sus intenciones hacia otra área temática menos problemática y exigente en lo tocante al manejo de los manuscritos; principalmente los de vieja data (siglos XVI y XVII).
Siendo la necesidad de comunicación algo inherente al ser humano en lo individual y en lo colectivo, parece obvio que se agenciaran por su parte los medios más expeditos para lograr la mayor fluidez en este propósito. Así, el afán de comunicación jalonará siempre el progreso, y el intento es fácil detectarlo: el pápiro, el cálamo y la tinta fueron ayer lo que es hoy el mensaje computarizado, y ambos medios con un mismo fin, según vemos.
En cualquiera de estos casos, es evidente el cúmulo de problemas que debemos enfrentar y resolver en nuestra tarea de búsqueda de información documental; ya sea para corroborar datos ofrecidos por otros investigadores o para nuestro propio consumo, en la consecución de lo que nos pueda interesar en el desarrollo de nuestro tema de investigación. Ahora, tal conjunto de dificultades no siempre están presentes –con la misma intensidad– en una determinada colección documental que en otra, pues ello variará dependiendo del término cronológico del manuscrito, la escritura empleada, el estado de conservación de los folios y hasta la misma organización y servicio del archivo donde se localiza la fuente.
+ De tal manera que –en términos generales– se pueden estimar estas dificultades en dos tipos, a saber:
A. Dificultades externas a la escritura.
B. Dificultades internas a la escritura.
✅ DIFICULTADES EXTERNAS A LA ESCRITURA
La escritura, considerada quizás el invento más grande del hombre, ha avanzado de manera vertiginosa en lo que concierne a los medios utilizados en su confección y en su difusión; a tal punto que la información escrita se transmite hoy día a velocidades que se miden en millonésimas de segundos entre el ente emisor y el receptor, lo cual no es otra cosa que una demostración palpable del avance científico alcanzado por el hombre en los años recientes. Esencialmente, tal comunicación fue siempre, desde los tiempos remotos, asunto de la mayor importancia, tal cual lo constituye hoy día, con la notable diferencia, comparativamente hablando, de lo complejo y dificultoso que debió resultar para el hombre en ese pasado remoto, el poder perpetuar su memoria con el empleo de signos ideográficos y posteriormente con la invención y adopción de sistemas de escrituras basados en abecedarios.
Desde tiempos remotos, el hombre procuró perpetuar esa comunicación por vía de la exposición de escenas de caza y de guerra sobre piedra. Los egipcios, expertos en el uso de una extensa simbología, usaron como soportes para dejar memoria de sus vidas una amplia aplicación de jeroglíficos tanto en papiros, como esculpidos o pintados en sus palacios, templos y tumbas. Los romanos, por su parte, hicieron de las tablas de cera, delgadas pieles y el mármol, los materiales sobre los cuales reseñaron sus hechos. Dejando de lado toda consideración sobre el lenguaje escrito que no tenga como soporte el papel, conviene precisar cuáles son los elementos que constituyen lo que he dado en llamar dificultades externas a la escritura. Refieren al estado físico del documento, su debido resguardo y las posibilidades existentes en los repositorios para consultar sin mayores trabas las colecciones de manuscritos que queremos revisar.
Vale decir, todos aquellos aspectos relacionados con el correcto resguardo de la fuente, en procura de ofrecer el mejor servicio a quien consulta. Es lógico pensar que luego de tantos años de haber sido producidos, los manuscritos antiguos se resientan y muestren, muchos de ellos, evidencias palpables del rigor del paso del tiempo, al observarse el estado material lamentable en el cual se encuentran; circunstancia esta que tiene como elemento catalizador el poco o ningún cuidado que los responsables de la custodia y preservación de estos papeles han demostrado, para la debida salvaguarda de estas colecciones. Manuscritos de los siglos XVI y XVII muestran tales signos de apolillamiento, al extremo de que valiosas piezas como el primer Libro de Actas del Cabildo de Caracas (años 1573-1602) deja ver un tremendo agujero al centro de sus folios, imagen más que demostrativa de cómo se fue dejando “para después” la solución al avance de este terrible flagelo documental. Obviamente, esta es una tremenda dificultad al momento de intentar la lectura y debida transcripción de un escrito como ese u otro en similar estado; dificultad que como podemos apreciar nada tiene que ver con la escritura allí elaborada, pues más bien forma parte de esos aspectos relacionados con el estado material del soporte de esa escritura.
En ese mismo orden, cabe mencionar que al igual de lo pernicioso que resulta el trabajo de estos agentes animales al corroer con su acción depredadora al documento, también es de suma gravedad el resultado que en muchos manuscritos antiguos ha dejado el empleo de tintas con alto grado de acidez o alcalinidad, que al correr del tiempo han vulnerado fatalmente la consistencia del papel, dejando como resultado grandes “quemaduras” sobre este soporte y en consecuencia sobre lo escrito en él; al extremo de que solamente es posible observar grandes manchas oscuras en muchos renglones escritos, con mayor presencia en aquellas letras que presentan rasgos gruesos.
Documental durante el extenso período de dominación monárquica en América, e inmediatamente caeremos en cuenta de la diversidad de modos de escribir que coexistieron; aún tratándose de la utilización de tipos únicos de escritura, que como bien sabemos fueron tres: cortesana, procesal e itálica con las variantes correspondientes a cada una de ellas.
De igual consideración y por tanto con la misma dificultad para su correcta lectura, en el traspaso de la tinta de un folio hacia otro, bien tratándose del anverso hacia el reverso, o de una página hacia otra, con la consecuencia de que los trazos de las letras de lo escrito en un lado, se confunden con los trazos de las grafías elaboradas en el otro lado. En sentido contrario, aunque también resulta un obstáculo para la debida comprensión de lo que está escrito, nos encontramos con grafías por demás débiles en su confección, entendiendo por ello la presencia de escrituras sumamente borrosas, huidas, de poca firmeza en su trazado, dado que para su elaboración probablemente se utilizaron tintas cuyos ingredientes carecían de la debida calidad de impresión, y por lo tanto no representaba ninguna garantía de perdurabilidad.
También las roturas y mutilaciones de los documentos, hecha de manera intencionada o no, constituyen serios problemas para el transcriptor dado que ello no permite la comprensión cabal del texto, más aún si del legajo o expediente se han extraído o extraviado partes contentivas de información importante, como por ejemplo la fecha del escrito, firmas y nombres de personas o lugares, que probablemente no logremos ubicar en otra parte del texto. Queda a criterio del investigador, para solventar un tanto esta carencia, andar con mucho cuidado en el movedizo terreno de la especulación, pero siempre con las debidas advertencias del caso.
✅ DIFICULTADES INTERNAS A LA ESCRITURA
El producto del acto de escribir está constituido por una especie de tarjeta de presentación, que refleja la característica resaltante de individualidad que identifica a la persona generadora del escrito. Salvo en los casos de aquellas escrituras sometidas a pautas precisas y únicas para su elaboración, lo que las hace siempre iguales aún en los casos de ser facturadas por personas distintas, ha de tenerse presente que este acto es muy personal y por tanto con peculiaridades muy propias de quien lo realiza.
Visto así, el análisis al cual deben ser sometidas estas grafías distintas para su debida comprensión y consecuente lectura, debe basarse principalmente en el estudio de las particularidades de cada caso, de cada escrito, pues sus características son únicas y dicen bastante del tipo de letra empleada, ya angulosa, ya redonda, de la firmeza del instrumento de escribir sobre el papel y de la dirección que se le imprime al manuscrito. A los efectos de esta valoración, y antes de exponer cuáles son las dificultades internas a la escritura, conviene señalar el significado de tres elementos que se aplican en la técnica paleográfica y que forman parte de su terminología:
- Caja del renglón
- Ducto
- Canon.
Caja del Renglón
Está constituida por dos líneas paralelas imaginarias, dentro de las cuales discurre la escritura. La aplicación de este medio de análisis nos permite precisar la dimensión de las letras, en el entendido de poder apreciar así, de una parte, la diferenciación de ellas entre minúsculas y mayúsculas, y de otra parte distinguir más efectivamente los trazos correspondientes de una o varias letras en específico. De este modo, será posible ver más claramente todos aquellos aspectos relacionados con la morfología de las letras, ligazón entre palabras y dirección de los rasgos ascendentes, descendentes o envolventes cuando estos afectan alguna palabra o palabras que se encuentren en los renglones precedentes o siguientes. Es decir, en muchos casos la lectura del manuscrito se torna mucho más difícil, si el ejecutante hizo uso de una escritura sobrecargada de trazos y rasgos a veces superfluos, que sólo con la suficiente paciencia podemos abordar con éxito su correcta lectura.
En términos resumidos, de acuerdo con su dimensión o tamaño, encontramos que las letras están clasificadas en mayúsculas y minúsculas, entendiendo que las primeras son aquellas que conservan una misma altura con respecto a la caja del renglón, siendo su uso arbitrario en muchos documentos, al no sujetarse su aplicación a reglas fijas: “...En cuanto a su empleo, este se reserva, si nos atenemos a las actuales normas de ortografía al inicio de un escrito o después de un punto que cierre una oración, inclusive, tras el uso de los signos de interrogación o admiración. En los documentos antiguos donde no encontramos fijadas tales normas, las letras mayúsculas asumen generalmente la función de siglas; esto es la palabra o palabras consignadas sólo con su letra inicial, pero es de advertir, además, que este tipo de letras suelen aparecer caprichosamente en medio de una dicción dando lugar a confusiones, sobre todo en el modelo de letra procesal, cuya modalidad consiste en anular las diferencias arriba indicadas de los grafismos...”1
En cuanto a las letras minúsculas, se les reconoce como bien sabemos por ser de menor entidad o tamaño que las mayúsculas. Estas letras poseen dos formas básicas: cortas y largas, siendo las primeras las que constituyen el llamado “cuerpo de la escritura”, el cual queda conformado por las letras que son trazadas dentro de las dos líneas paralelas imaginarias que forman la caja del renglón, por lo cual normalmente ninguno de sus trazos sobresale de esa dirección. Estas minúsculas cortas son las vocales a, e, i, o, u y las consonantes m, n, r, s, v, x.
En cuanto a las formas de las letras estas dependerán totalmente, como es obvio suponer, del esmero o descuido que el ejecutante haya puesto en su elaboración. Igualmente se supone que este acto tiene como finalidad la de que se pueda leer lo que está escrito, mas pareciera no ser así en todos los casos, puesto que son innumerables los folios manuscritos donde se aprecia que la intención del que escribió hubiese sido la de presentar un escrito enrevesado, muy complejo y por tanto lleno de dificultades para su debida lectura. De acuerdo con el trazado de las letras, estas recibían el nombre de sentadas o redondas cuando su reproducción dejaba ver el mayor cuidado y atención, teniendo estos caracteres cierto grado de belleza y limpieza de lo escrito. En cambio, aquellas escrituras hechas descuidadamente, denotan apresuramiento en quienes las ejecutaron, siendo su característica resaltante el alto grado de cursividad aplicado, sobre estos dos tipos de letras, dice Agustín Millares Carlo que las primeras ”...corresponden a los códices o libros manuscritos, en tanto que las últimas son propias de documentos que se caracterizan por prevalecer en ellos los enlaces de letras...”, y agrega el citado autor: ”...que las influencias de un modelo escritural sobre otro, dio como resultado una escritura mixta que se le da el nombre de semicursiva, que también fue profusamente empleada en la producción de fuentes históricas”2.
Respecto a las minúsculas largas, se denominan así porque sus trazos ascendentes o descendentes sobresalen de la caja del renglón, dándose el caso de letras de este tipo que pueden presentar en su elaboración ambos trazos, como es el caso de la letra f y a veces de la letra h. Se consideran en el grupo de las altas a las letras h, d, t, l, f, en tanto que las bajas son: y, p, f, z.
Ducto:
cuyo significado literalmente es el de guía o dirección. Así entendido, es claro que tal palabra también implica intencionalidad, propósito, es decir, hacia dónde se dirige la acción, que en nuestro caso alude al hecho de la elaboración de la escritura. Como componente de la terminología paleográfica, el ducto significa la manera particular que cada persona da a su propia escritura, es decir, sus peculiaridades, en el entendido de cómo se dirige su propia manera de escribir, la cual es una y única, asaz personal, y en cualquier caso, distinta en muchos aspectos con la producida por manos diferentes:
Ello constituye una identificación particularísima, donde los giros, rasgos envolventes, trazos ascendentes y descendentes y tamaño de las letras, adquieren una facturación muy propia de quien elabora el escrito, se trata, en resumen: “...del carácter peculiar que cada persona da a sus escritos, que no es otra cosa que la morfología que tiene cada escritura, se pueden encontrar escrituras donde abundan los rasgueos iniciales o finales en cada renglón, otras cuyos elementos son menudos y apretados, también con sus letras muy inclinadas y por último, grafismos que no guardan un paralelismo uniforme dentro de la caja del renglón al acusar en su ejecución una asimetría degenerativa de los caracteres del alfabeto...”3.
Tanto el término Ducto como el de Caja del Renglón, son expresiones técnicas usadas en Paleografía para precisar – según hemos visto – el movimiento, volumen y firmeza de cada escritura personalizada. Esto es, que lo tenue o fuerte de los rasgos y el uso de elementos decorativos o sin valor, se apreciarán mejor si tomamos en cuenta los términos ya enunciados.
Canon :
En la paleografía técnica se utiliza la expresión Canon para significar la existencia de una escritura que para su elaboración se siguieron pautas o normas precisas. De allí que cuando se emplea el término “escritura canonizada” se hace para señalar la presencia de un modelo escritural o modelos escriturales, que aún siendo ejecutados por manos diferentes expresan en la confección de sus grafismos similitudes notables. Se trata de seguir patrones únicos en la ejecución de lo escrito, es decir, siempre se empleará el mismo trazo para un determinado grafismo, lo que haría que el diseño de la letra conserve la misma relación modular (proporción entre altura y anchura), su firmeza y dirección. Generalmente, son tipos de escrituras muy bien cuidadas, resultantes de un tra bajo hecho con esmero, y sin apresuramiento; salvo en aquellos casos donde es observable el paso degenerativo de un modelo hacia otro, como ocurre en el tránsito de la escritura cortesana hacia la escritura procesal. Expuestos resumidamente estos tres elementos de análisis que forman parte de la terminología paleográfica, conviene ahora hacer referencia a lo que en su conjunto he denominado dificultades internas a la escritura, que en esencia representan los obstáculos más comunes que debemos solventar para lograr una efectiva lectura y consecuente transcripción de los documentos que consultamos. Tales dificultades internas se pueden apreciar en unos escritos más que en otros y ello obedecerá, sin dudas, al carácter particular que se imprimió a cada ejecución.
De allí que podamos ver documentos donde abundan los enlaces indebidos entre palabras, lo que a su vez suprime el abuso en el empleo de abreviaturas; así como también habrá otros manuscritos donde serán escasos esos enlaces indebidos, pero en una elaboración donde se notará el empleo de rasgos inútiles, sin valor alguno, dentro de la escritura.
Esencialmente, se pueden agrupar estas dificultades en:
A. Exagerada presencia de abreviaturas.
B. Enlaces indebidos entre palabras.
C. Utilización de rasgos inútiles.
D. Elaboración exagerada de las grafías (trazado exagerado de las letras).
E. Similitud en el trazado de letras de distintos tipos. Cada uno de estos cinco puntos, representan particularmente una dificultad a superar en la tarea de transcripción, la cual se agudizará si dentro del escrito










.png)